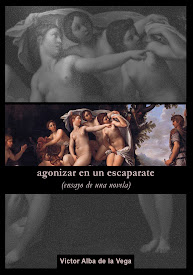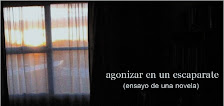La Editorial de la Universidad de Costa Rica acaba de publicar mi libro El cuento de uno mismo. Escripunturas (2003-2006) y otros textos.
El libro reúne mis columnas "Escripunturas", publicadas originalmente en el Suplemento Cultural Áncora, de La Nación, otros artículos periodísticos y algunos textos inéditos. Cuando aparecían las columnas en el diario, cada tres domingos, y luego el lunes o el martes o cualquier otro día recibía un correo electrónico de algún lector en el que me hacía un comentario personal, o crítico, o el que fuere, sentía un agradecimiento muy sincero y muy difícil de explicar. Porque tomarse el tiempo, tras leer un texto breve en un diario, para contestarle o contarle algo al autor de ese texto, aparte de extender el texto mismo, es un gesto, para mí, de desprendimiento y de inteligencia. Entraña, o expresa, una de las ideas fundamentales -al mismo tiempo- de la literatura y la democracia: uno, alguien, se expresa públicamente; y otro, que lee al primero, contesta, replica, dialoga. En nuestros días este proceso se facilita y enriquece gracias al correo electrónico y las redes sociales en línea.
Buena parte de los textos incluidos en el libro se ocupan de explorar esa rara frontera entre uno y uno mismo, entre uno y los otros; y "rara" porque nunca está claramente definida, aun si de muchísimas formas se nos quiere hacer creer lo contrario. La escritura, sea en ensayos periodísticos, novelas o poemarios, cumple entre otras funciones la de acercar a personas anónimas que de otra forma jamás entrarían en contacto; e incluso pone en contacto a una persona cualquiera con otras versiones de sí misma.
En alguna página de este librito escribo lo siguiente:
Me parece que la literatura –más, pues, que la religión, la filosofía o la ciencia– es el producto humano que mejor muestra y pone ya en acto esa fuerza moral de la racionalidad humana, su posible –pero no siempre efectiva– sabiduría moral, es decir, esa posibilidad de dar razones y conversar y contrastar y decidir sobre diversas maneras de pensar y de actuar y sobre la necesidad de que haya el derecho de hacerlo de maneras diferentes, sin que haya una culminación en algo definitivo. O bien: que muestra la diversidad humana en su complejidad contextual, y que esa diversidad puede coexistir sin tener que convergir en una sola razón triunfante. Más aún: es en la literatura universal –y precisamente por esto lo es– donde mejor se muestra que, atravesando todas nuestras diferencias, hay una veta de igualdad que une a todos los seres humanos.
En un sentido ideal, la escritura nos acerca sin que medie en ello ningún poder más que el de la sugerencia, el de la seducción de las palabras y las imágenes y las ideas. Sueño una especie de democracia por venir donde las personas se lean unas a otras y, por eso mismo, lejos de cualquier exhibicionismo o cualquier egoísmo, se conozcan y se desconozcan mutuamente y comprendan que a través de todas nuestras diferencias siempre hay y habrá muchos hilos comunes: son el tejido de una sola humanidad.
Estos son algunos de los temas que me acosaron durante algún tiempo y a veces todavía lo hacen. Algunas reflexiones al respecto quedan en las páginas de este libro; estoy y estaré agradecido con los lectores que pueda llegar a tener.
Esta es la contraportada (clic para ampliar):

Dejo aquí el índice.
Y acá una brevísima muestra del libro: "Escribir, la propia voz".
El libro se puede adquirir en la Librería Universitaria de la UCR. (Envío internacional disponible para pedidos hechos en línea.)
_ _ _